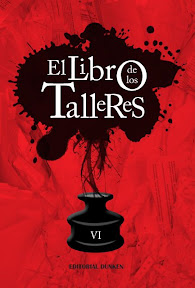El obispo rasgaba con uñas pulcras su enorme abdomen de avaricia. El obispo peregrinaba lentamente las veredas que rodeaban los muros de la catedral. Se esforzaba en recorrer su base rectangular como muestra de su inquebrantable fe. Y vaya esfuerzo; casi siempre terminaba el recorrido resollando frente a la enorme puerta de madera. Se demoraba varios minutos en abrirla. Era débil, sus brazos raquíticos no estaban acostumbrados a moverse. Sus manos no salían de los bolsillos, no sabían dar, sólo resguardar sus posesiones. Lo que no se usa se atrofia.
Dentro de la basílica en forma de cruz la calva cabeza del obispo recibía la luz invisible que atravesaba los vitrales. Mientras subía cansinamente peldaño tras peldaño hacía la cúspide sus murmullos siseaban en la fina acústica de la catedral. Murmullos de sátiro, recitados como sortilegios para alejar sus pensamientos del deseo. Soñaba que su ascenso le permitiera encontrarla y aspirar al menos una leve bocanada de su aliento. O rozar su piel prometedora. Prometedora de reinos que sólo estaban en su imaginación ya que nunca se animó a cometer pecados de la carne.
La abadesa, cocía sus ungüentos en un claustro solapado. Mientras los cocía creía que su mano era guiada por alguien del mas allá. Sentía la angustiosa necesidad de aliviar el dolor ajeno. Pero muy a su pesar sus investigaciones con plantas curativas no estaban bien vistas. Al fin sólo era una mujer. Ocultaba sus oratorios y poesías debajo del lecho. Sus escritos tenían el poder de la visión. Muchas veces al releerlos no les encontraba significado. Abundaban en palabras desconocidas, inventadas. Sonaban a cantos de pájaros pronunciadas al estrellarse contra la bóveda celeste.
Esa mañana, la abadesa, ascendía hacia la ingravidez de la cúpula, que se aguzaba hacia el infinito. Buscaba tender un puente que funda el cielo con la tierra. Soñaba que su ascenso fuera una estaca clavada en el corazón de su señor.
El nazareno observaba en el vértice más agudo al que sólo acceden los pocos. Ya no permitiría que coman su carne ni beban su sangre. Transgredió la ley una vez y no lo volvería a repetir. Tenía claro el Ser superior debe devorar al inferior.
La abadesa se inclinó con el copón en sus manos para recoger algunas gotas de sangre de su señor. El obispo quiso sostenerla y ayudarla.
El dios entendió el gesto de ambos como una ofrenda. Y la aceptó gustoso. Fue incorporando al obispo y a la abadesa a su sustancia sin evaluar virtudes, castidad, vicios, caridad ni templanza. Al fin todos somos iguales ante sus benditos ojos.
Reforzada por el aporte, la cúspide de la catedral gótica se tornó más sutil y avanzó varios metros hacia lo incognoscible.