El abuelo escribió todo con lujo de detalles. Como el buen agricultor que era estaba acostumbrado a describir con claridad el crecimiento de las plantas desde la germinación hasta el fruto maduro. Dejó una nota, según los otros, precisa y absurda sobre como quería que fuera la ceremonia final. Luego les hizo prometer que la cumplirían sin cuestionamientos. A cambio, les donó en vida el invernadero. Creía que les dejaba un gran tesoro. Para ellos sólo era una habitación con paredes de plástico, húmeda y sofocante, cuyo único valor residía en su ubicación privilegiada.
Cuando éramos pequeños nos divertía mucho ayudarlo a arrancar la maleza, a poner las guías, a controlar que estén limpias las acequias para el riego y a ahuyentar a los patos, a las gallinas y a los ratoncitos que salían desde adentro de los zapallos.
Nos gustaba ver las gotas de rocío deslizarse por los techos traslúcidos. También nos gustaba ponerle nombres locos a las plantas, a las libélulas, a los bichos bolitas y a todo lo que anduviera por ahí. A los ratoncitos no, porque se escapaban muy rápido. El abuelo me gritaba “ahí está uno”, pero cuando yo daba vuelta la cabeza para mirarlo ya había desaparecido.
El abuelo echaba raíces dentro del invernadero, por eso andaba siempre con los zapatos llenos de barro. Mimaba a los zapallos, olía la albahaca, miraba los ajíes, verificaba el grado de madurez de los tomates. Tocaba a las plantas como si fueran las teclas de un piano. Lo hacía ligerito para accionar la siguiente justo antes de que termine la vibración de la anterior.
Las comidas hechas con las verduras del abuelo sabían a paraíso: el olor de los guisos, la gloria de los zapallitos y las berenjenas rellenas, el sabor sutil de las salsas y de los soufflés.
Cuando los otros nietos crecieron les terminó aburriendo la rutina mustia: las repetidas germinaciones, los plantines, las yemas maduras, los almácigos y las zarzas formaban parte de un mundo demasiado pequeño para sus deseos nuevos. Se fueron yendo.
Yo me quedé aquí, digamos en los diez…once. Algunos dicen doce. Yo creo que me quedé porque me gusta y para ver a los ratoncitos salir de adentro de los zapallos.
Al abuelo se le fueron escurriendo las ganas como arena entre los dedos. Cada día hacía menos. Cuando se fue del todo lo hizo a la grande. La carroza fúnebre tenía forma de calabaza. No le gustaban las flores porque decía que olían a muerte. No quiso palmas ni coronas ni ramos. El féretro transitó el camino al cementerio rodeado de repollos, zanahorias, azadas, regaderas, coliflores, cebollas, coles, palas, pepinos, pimientos, rastrillos, sombreros de paja, puerros, espanta pájaros y pájaros.
El abuelo también se llevó a los ratoncitos. Nadie me creyó pero ese día fui más rápido que ellos y pude verlos por primera vez.
miércoles, 26 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
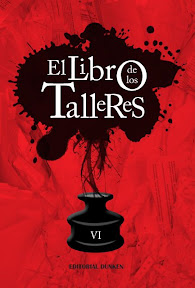
Supongo que los ratoncitos irian acompañando al abuelo al paso de la carroza hasta su invernadero.yo te creo,D.
ResponderBorrar