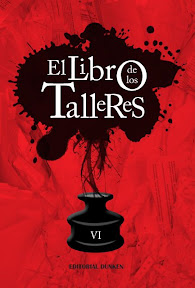Los peces se ahogaron dentro de sus ojos. Los colores del río le inundaron el corazón. Tenía ganas de divertirse. Se sentó en la silla de princesa, la del respaldo alto. Le sirvió te a un gordinflón sin cabeza, al negrito con la cesta de frutas en la espalda y al atlético hombre-rayo. Ninguno le agradeció, ni sonrió. Ni siquiera probaron el te. Se sacó las perlas y las escondió en la tetera. La de la mandarina sobre la loza violeta. Como siempre no habría fiesta.
Las caras de los niños, como un remolino, giraron alrededor de su cabeza. Hubiera querido desatornillársela y abandonarla sobre la mesa. Con una mueca imitó la sonrisa estática de sus comensales ausentes de vida. Onduló su cuerpo índigo y se impulsó con sus manos palmeadas hacia la superficie. Sus orejas puntiagudas se crisparon con las risotadas que venían de la superficie.
Se los imaginó escondidos detrás de los árboles intentando no ser descubiertos, Creyó entender sus travesuras y sus fábulas inventadas. Le hubiera gustado asomarse y besar sus pequeños pies mojados por las ondas del río. Pero se resignó a saborear en su lengua un dejo de almíbar hirviendo, a mordisquear la piel de sus labios, a embelesarse con las llagas que le latían de ansiedad.
Alzó la vista. Del otro lado, en la superficie vio las moscas atrapadas en los árboles. Vislumbró un mundo que no era el suyo. Un mundo de muerte y de hambre. De sed desgarrando las entrañas ultravioletas. Vio el manto del otoño como un terciopelo amarillo transpirando sangre. Todo tan extraño y lejano, tan atrayente. Allí ella siempre sería la extraña, la rechazada. ¿Cómo lo soportaban ellos? Ellos tan sanos, tan bellos con sus caras sonrosadas y las panzas llenas de arlequines. Escuchó las carcajadas reverberando en el agua. Era la felicidad. Tenía que ser “la felicidad”.
Sumergida entre reflejos de cielo sin luna, de pies izquierdos, de rayos iluminando las teclas que nunca sonarían, de ondinas sin juegos, decidió llamarlos con su canto. Les prometió caer extenuados de la risa sin saber si podría cumplir. Les prometió casitas de te donde ella sería la mama y que ellos la inviten a sus juegos. Quería entregarles el alma, los dados, las muñecas. Ellos podrían ser otros: valientes sin tregua prestidigitadores, marineros de ultramar, salvadores de mundos,
Flameó sus aletas entre los juncos que se abanican en un tenue vaivén. Inscribió un signo azul y cantó. Cantó para hechizarlos. Como un coro de llantos. De llantos cromáticos. Un canon de aullidos, de fieras a punto de devorar. Un llanto lento, de obertura, con cambios de escala, de ensueño.
Y su canto produjo una corriente que retumbó del otro lado, en la orilla. Los niños la miraron asombrados y perdieron la voluntad. Ella los hundió en el fondo. Les propuso jugar a los indios, ser sus rehenes. Los ató a las piedras con sogas hechas de cortaderas. Ahora debería venir la caballería a rescatarlos. Esperó y esperó pero los niños ya no reían. Se hundieron en el silencio de un abismo acuático.
A Ezequiel lo sentó al lado del gordinflón, eran parecidos. Mas adelante, quizá Martita se case con el hombre-rayo. A pesar de la insistencia nadie quiso probar las frutas del negrito. Se sacó las perlas y las escondió en la tetera. La de la mandarina sobre la loza violeta. Como siempre no habría fiesta.
sábado, 7 de mayo de 2011
domingo, 1 de mayo de 2011
El pájaro Seco
El sábado de carnaval el señor A decidió darse la oportunidad de cambiar su máscara.
Ese sábado, como siempre, dio un alarido agudo. Así se despertaba cada mañana, era su forma de sentirse vivo. Se despegó lentamente de un colchón tirado en el piso sostenido por sus propios resortes salidos y oxidados. Apartó la masa amorfa de abrigos apolillados con que se cubría. Los gatos chocaron a toda velocidad con montones de basura.
El señor A jamás juntaba la mierda de los gatos. Los gatos tampoco juntaban la mierda del señor A. Habían perdido el olfato de tanto someterlo a la pestilencia. Los “buenos días” del señor A no tenían destinatarios. Se sentía siempre exasperado y enfermo, como un pájaro seco.
El señor A llegó a las puertas de Salvador despellejado pegajoso e insaciable; expulsado de todo, hasta del mismo infierno. Esa noche quiso mostrar lo que siempre ocultó. La naturaleza lo privó de toda gracia belleza y simpatía; pero la brisa cálida del carnaval nutrió sus poros con la posibilidad de ser otro.
El señor A tenía la capacidad de saber a quien acudir. Apenas vio a Salvador supo que podía tomar prestada un poco de su hospitalidad y de su alegría. O quizá toda.
Salvador tenía la costumbre de hacer volar a los pájaros sin alas: le dio algo de comer y lo alojó. Le propuso disfrutar de la ilusión del Carnaval, donde la identidad y los goces se entremezclan. Le propuso cambiar las máscaras y dejar que todo suceda. Le propuso enseñarle a volar.
El señor A sintió que había llegado al paraíso. Un paraíso que fue trasformando en propio a fuerza de imponerle su caos.
Al atardecer del domingo de carnaval Salvador abrió su arcón en la sala del frente. Sacó del arcón un montón de máscaras y pronunció un poema. Las máscaras celebraron, danzaron y jugaron.
Tanta diversión era una molestia para el señor A, se refugió en el fondo con las tripas revueltas. Él y los gatos se sentían aislados y enceguecidos como bestias sitiadas. Se dio cuenta de que vaya donde vaya no podría desprenderse de sí mismo.
La noche del domingo de carnaval un insomnio colorado invadió al señor A. Fue entonces cuando cambió la cerradura del arcón por un gato negro y rabioso. Un gato que muerde y no se deja acariciar; lo llevó con unas tenazas y lo pegó con cemento.
El lunes de carnaval, Salvador quiso abrir nuevamente el arcón. El gato se tragó la llave e hirió la mano del pobre Salvador. Una máscara con forma de polizón se escurrió del arcón por una rendija casi inexistente. Leyó en vos alta incansables poemas, cantó alabanzas al Rey Momo y se desternilló de la risa, hasta que los gatos y el señor A desaparecieron o se escurrieron por una grieta. La máscara disolvió el cosmos personal caótico y mugriento que sujetaba al señor A de este lado de las cosas; entonces perdió la cordura, la que pendía de un hilo delgado. Dicen que lo han visto despellejado pegajoso e insaciable buscando a otro que lo ampare. No se supo bien porque como todos sabemos las máscaras no hablan nuestra lengua.
Salvador cambió al gato negro por una contraseña tarareada y con rima.
La última noche de carnaval, Salvador se puso todas las máscaras en su único rostro. Le quedaron muy bien. Tan bien como un pan tibio, como una caricia, como la más elocuente verdad.
Ese sábado, como siempre, dio un alarido agudo. Así se despertaba cada mañana, era su forma de sentirse vivo. Se despegó lentamente de un colchón tirado en el piso sostenido por sus propios resortes salidos y oxidados. Apartó la masa amorfa de abrigos apolillados con que se cubría. Los gatos chocaron a toda velocidad con montones de basura.
El señor A jamás juntaba la mierda de los gatos. Los gatos tampoco juntaban la mierda del señor A. Habían perdido el olfato de tanto someterlo a la pestilencia. Los “buenos días” del señor A no tenían destinatarios. Se sentía siempre exasperado y enfermo, como un pájaro seco.
El señor A llegó a las puertas de Salvador despellejado pegajoso e insaciable; expulsado de todo, hasta del mismo infierno. Esa noche quiso mostrar lo que siempre ocultó. La naturaleza lo privó de toda gracia belleza y simpatía; pero la brisa cálida del carnaval nutrió sus poros con la posibilidad de ser otro.
El señor A tenía la capacidad de saber a quien acudir. Apenas vio a Salvador supo que podía tomar prestada un poco de su hospitalidad y de su alegría. O quizá toda.
Salvador tenía la costumbre de hacer volar a los pájaros sin alas: le dio algo de comer y lo alojó. Le propuso disfrutar de la ilusión del Carnaval, donde la identidad y los goces se entremezclan. Le propuso cambiar las máscaras y dejar que todo suceda. Le propuso enseñarle a volar.
El señor A sintió que había llegado al paraíso. Un paraíso que fue trasformando en propio a fuerza de imponerle su caos.
Al atardecer del domingo de carnaval Salvador abrió su arcón en la sala del frente. Sacó del arcón un montón de máscaras y pronunció un poema. Las máscaras celebraron, danzaron y jugaron.
Tanta diversión era una molestia para el señor A, se refugió en el fondo con las tripas revueltas. Él y los gatos se sentían aislados y enceguecidos como bestias sitiadas. Se dio cuenta de que vaya donde vaya no podría desprenderse de sí mismo.
La noche del domingo de carnaval un insomnio colorado invadió al señor A. Fue entonces cuando cambió la cerradura del arcón por un gato negro y rabioso. Un gato que muerde y no se deja acariciar; lo llevó con unas tenazas y lo pegó con cemento.
El lunes de carnaval, Salvador quiso abrir nuevamente el arcón. El gato se tragó la llave e hirió la mano del pobre Salvador. Una máscara con forma de polizón se escurrió del arcón por una rendija casi inexistente. Leyó en vos alta incansables poemas, cantó alabanzas al Rey Momo y se desternilló de la risa, hasta que los gatos y el señor A desaparecieron o se escurrieron por una grieta. La máscara disolvió el cosmos personal caótico y mugriento que sujetaba al señor A de este lado de las cosas; entonces perdió la cordura, la que pendía de un hilo delgado. Dicen que lo han visto despellejado pegajoso e insaciable buscando a otro que lo ampare. No se supo bien porque como todos sabemos las máscaras no hablan nuestra lengua.
Salvador cambió al gato negro por una contraseña tarareada y con rima.
La última noche de carnaval, Salvador se puso todas las máscaras en su único rostro. Le quedaron muy bien. Tan bien como un pan tibio, como una caricia, como la más elocuente verdad.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)