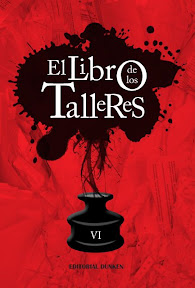Wilfredo Bergés ingresó al vestuario con su caja de madera marrón. La caja era un prisma rectangular dividido en dos partes iguales. La apoyó en el banco que le fue asignado para cambiarse. Con una pequeña llavecita sacó el candado, luego destrabó el cerrojo metálico. La abrió de par en par y corrió dos cortinitas. Como en un teatro de títeres emergió en uno de los lados una pequeña estatuilla de la virgen de Guadalupe. En el otro compartimento había unas flores de plástico bastante similares a las reales y unas estampitas adheridas con chinches a las paredes de la caja. Wilfredo se arrodilló, encendió una pequeña vela, llenó una copita con ginebra y le pidió a la madrecita que le permita tener visión clara y no cometer errores. Recitó un ave maría entre dientes, besó a la virgen, apuró el alcohol de un trago y cerró la caja. Con parcimonia y en estado de gracia se puso el uniforme negro.
Subió las escaleras al trotecito. Al salir al campo lo azotó un griterío que no era para él. Para él sólo las ofensas y el mal trato.
El césped estaba muy tupido y cortado a una altura pareja de cinco centímetros. Lo habían regado hacía media hora. Notó que sus botines se adherían muy bien al campo de juego. Revisó las redes y los travesaños. Movió con sus manos el alambre perimetral y lo notó tenso y seguro. Había pocas posibilidades de que los fanáticos invadan la cancha.
Los jugadores de ambos equipos comenzaron a hacer precalentamiento. Wilfredo les indicó a varios que se suban las medias y que se metan las camisetas dentro del pantalón. Les mostró su autoridad y les recordó que él no permitiría ningún acto de indisciplina. Todos sabían que lo que él cobrara era inapelable.
Corrió hacia delante, luego hacia atrás, levantó los brazos desplazándose lateralmente. Vio a una paloma picoteando semillas sin germinar. Wilfredo no toleraba elementos ajenos a la faena, la espantó con un pitido. La paloma voló hacia plazas más amables.
Wilfredo llamó a los capitanes, revoleó la moneda y dio inicio a la contienda.
Los jugadores se encerraban en el medio campo raspándose mutuamente. Wilfredo Estaba feliz con su protagonismo, no perdonó ninguna infracción. El espectáculo era poco vistoso y trabado. Ninguno llegaba con peligro al arco contrario. El diez de los visitantes se movió veloz en el área enemiga. Zigzagueó con la gracia de los capeos de un torero habilidoso. El zaguero central sólo atinó a pegarle en las canillas. Último recurso, penal y expulsión.
De repente el tiempo se detuvo. Se encapotó el firmamento. Una resolana larga se filtró entre las nubes. Apareció la virgen con el cura Lorenzo y un séquito de ángeles.
- Wilfredo, no fue penal.
- Virgen santísima, ¿estoy en el cielo? ¿acaso me morí? Exclamó llorando Wilfredo.
- No tengas miedo que vine a ayudarte, me lo pidió el padrecito. Volvé para atrás la jugada y no cobres, que no fue penal.
- Madrecita, yo la amo mas que a nadie en el mundo, pero no puedo faltar a la verdad. Fue un penal más grande que una casa.
- Wilfredo, los diablos de Avellaneda no le pueden ganar a los santos de Boedo, es una cuestión de equilibrio entre el bien y el mal.
- Pero madre es un partido de futbol… Un juego no afecta al bien y al mal
- Yo saqué a los pibes de la calle cuando hice el club. ¿Querés que se vuelvan delincuentes? Lo increpó el cura Lorenzo.
- Yo no falto a la verdad.
- La verdad no importa, lo importante es la percepción que se tiene de la realidad. Y yo percibo que es mejor que no sea penal. Afirmó la virgen.
- Terminemos con esto, fue penal y basta.
El cielo se volvió celeste, la virgen se puso un auricular en la oreja derecha y el cura Lorenzo el otro en la izquierda, tenían un solo par.
Se alejaron lentamente gritando a toda voz: Wilfredo hijo de….acompañando a la hinchada santa. Al final fue empate: 1 a 1.
Wilfredo se sintió mal, con su mística desbaratada. Se metió en el vestuario soportando las puteadas y esquivando los gargajos. Se bañó rápido, se vistió, tomó su caja de madera marrón y se fue. Enfiló directo hacia las márgenes del riachuelo. Erecto frente a las aguas nauseabundas decidió que por fin aceptaría continuar con el negocio de su padre. Una fábrica de encurtidos que siempre dio de comer a la familia. Con toda su fuerza tiró la caja al medio del río. Un policía ambiental que estaba cerca presenció el acto. Wilfredo estuvo demorado 48 horas por contaminar las aguas.
martes, 26 de julio de 2011
lunes, 18 de julio de 2011
Perros sarnosos
Vagábamos por los callejones, muertos de hambre y en celo. Nos atacaron y no supimos defendernos. Era el primer jueves de octubre, fuimos heridos y hospitalizados.
Éramos seis. Roque con sus ruedas de triciclo en lugar de patas traseras esquivando las piedras para no descarrilar. Pocho con una pantalla de velador en la cabeza. La pantalla le incomunicaba el hocico con el mundo exterior. Había que ayudarlo a comer. Pitu y Roro avergonzados con sus suéter rosa y sus pañales. Se los ponían las dueñas por el frío y para que no orinen los árboles (decían). Ellos hacían todo tipo de contorsiones para sacárselos, sin éxito. A causa de esas malas costumbres tenían problemas en el bocho.
Por suerte también estaba el negro, un verdadero perro de zanja. Una vez vino corriendo a todo galope con algo entre los dientes. Las mandíbulas no le alcanzaban para sujetarlo. Cuando llegó nos dimos cuenta de que era un pan dulce sin abrir. Nunca venía con las manos vacías. Seguro se lo había robado a alguna argoyuda. Distraído lo atropelló un auto, pero no murió. Eso si, perdió velocidad y no pudo robar mas pan dulce. Nosotros lamentamos mucho no gozar más con sus proezas, las que tanto nos alegraban.
Saúl era diabético y siempre se quejaba de no poder comer cosas dulces. Una vez la dueña, para darle gusto, le compró un dulce de membrillo sin azúcar. Era asqueroso. Saúl tenía tres patas, había perdido una por la enfermedad. Las desgracias lo fueron transformando en un refunfuñón. Cuando le dieron el dulce de membrillo sin azúcar, lo olfateó, miró a la dueña quien esperaba un gesto de agradecimiento, se sentó sobre la cola que le servía de anclaje por la falta de la pata y le dijo:
- Seré pulgoso y siempre tengo hambre, pero esta mierda es incomible –
La dejó tirada en el sueldo como un sorete aplastado y se fue. Desde ese día le dejan comer cualquier cosa. Si no te mata la diabetes, te agarran los rabiosos, de algo hay que morir.
Las enfermeras nos acariciaban y nos daban pichicatas. Una de cal y una de arena.
Nos acomodaron en un pasillo cerca de la sala de guardia. Todos sacamos las heridas, las pusimos sobre las camillas y comenzamos a lamerlas. Hacíamos extraños sonidos con diversas melodías, algunas tristes y otras más juguetonas. Se armaron improvisados duetos, algún que otro canon y un par de solos.
Quedamos maltrechos y sin ninguna posibilidad de agradarle a nadie. Nuestros dueños no vinieron a buscarnos. Cuando nos dieron el alta nos instalamos en el jardín de una casa. Al instante vinieron los dueños a rajarnos. Pero pusimos nuestras caritas desvalidas y los convencimos de quedarnos una noche. Después los tipos nos trajeron restos de comida. No sabíamos bien a qué venía tanta amabilidad. Al día siguiente, lo mismo.
Por la casa circulaba mucha gente con caras piadosas. Luego de un par de días nos dimos cuenta de que estábamos en el jardín de una Iglesia.
Una noche nos obligaron a ir a una reunión. Tuvimos que ir por la comida. Oficiaron una ceremonia estereofónica en la que no faltaron gritos de aleluya, gente revolcándose por el suelo y hablando en lenguas. A nosotros nos parecía haber ingresado a un mundo irreal y grotesco. Como plato fuerte de la ceremonia, no se les ocurrió mejor idea de hacernos pasar al frente como símbolo de los menesterosos rescatados de las garras de la miseria y del infierno. Los pecadores que por el poder de su Iglesia accedíamos al acto maravilloso de la conversión. Nos bautizaron con agua, nos empujaron para que nos revolquemos por el piso y nos obligaron a hablar en lenguas (vaya a saber que grandes verdades habremos aullado).
La cosa quedó así: por las noches salíamos desenfrenados a pecar el doble. De día la jugábamos de miembros fieles, así nos asegurábamos el sustento. No duró mucho, a los pocos días se dieron cuenta de que nuestro estado de gracias era fingido. Tuvimos que volver a empezar. Algo aprendimos. Ahora sabemos que cuando llegue el fin de los días, en el juicio, tendremos para mostrar el carnet con nuestra foto, demostrando que somos miembros de una Iglesia. Quizá nos reduzcan la condena.
Éramos seis. Roque con sus ruedas de triciclo en lugar de patas traseras esquivando las piedras para no descarrilar. Pocho con una pantalla de velador en la cabeza. La pantalla le incomunicaba el hocico con el mundo exterior. Había que ayudarlo a comer. Pitu y Roro avergonzados con sus suéter rosa y sus pañales. Se los ponían las dueñas por el frío y para que no orinen los árboles (decían). Ellos hacían todo tipo de contorsiones para sacárselos, sin éxito. A causa de esas malas costumbres tenían problemas en el bocho.
Por suerte también estaba el negro, un verdadero perro de zanja. Una vez vino corriendo a todo galope con algo entre los dientes. Las mandíbulas no le alcanzaban para sujetarlo. Cuando llegó nos dimos cuenta de que era un pan dulce sin abrir. Nunca venía con las manos vacías. Seguro se lo había robado a alguna argoyuda. Distraído lo atropelló un auto, pero no murió. Eso si, perdió velocidad y no pudo robar mas pan dulce. Nosotros lamentamos mucho no gozar más con sus proezas, las que tanto nos alegraban.
Saúl era diabético y siempre se quejaba de no poder comer cosas dulces. Una vez la dueña, para darle gusto, le compró un dulce de membrillo sin azúcar. Era asqueroso. Saúl tenía tres patas, había perdido una por la enfermedad. Las desgracias lo fueron transformando en un refunfuñón. Cuando le dieron el dulce de membrillo sin azúcar, lo olfateó, miró a la dueña quien esperaba un gesto de agradecimiento, se sentó sobre la cola que le servía de anclaje por la falta de la pata y le dijo:
- Seré pulgoso y siempre tengo hambre, pero esta mierda es incomible –
La dejó tirada en el sueldo como un sorete aplastado y se fue. Desde ese día le dejan comer cualquier cosa. Si no te mata la diabetes, te agarran los rabiosos, de algo hay que morir.
Las enfermeras nos acariciaban y nos daban pichicatas. Una de cal y una de arena.
Nos acomodaron en un pasillo cerca de la sala de guardia. Todos sacamos las heridas, las pusimos sobre las camillas y comenzamos a lamerlas. Hacíamos extraños sonidos con diversas melodías, algunas tristes y otras más juguetonas. Se armaron improvisados duetos, algún que otro canon y un par de solos.
Quedamos maltrechos y sin ninguna posibilidad de agradarle a nadie. Nuestros dueños no vinieron a buscarnos. Cuando nos dieron el alta nos instalamos en el jardín de una casa. Al instante vinieron los dueños a rajarnos. Pero pusimos nuestras caritas desvalidas y los convencimos de quedarnos una noche. Después los tipos nos trajeron restos de comida. No sabíamos bien a qué venía tanta amabilidad. Al día siguiente, lo mismo.
Por la casa circulaba mucha gente con caras piadosas. Luego de un par de días nos dimos cuenta de que estábamos en el jardín de una Iglesia.
Una noche nos obligaron a ir a una reunión. Tuvimos que ir por la comida. Oficiaron una ceremonia estereofónica en la que no faltaron gritos de aleluya, gente revolcándose por el suelo y hablando en lenguas. A nosotros nos parecía haber ingresado a un mundo irreal y grotesco. Como plato fuerte de la ceremonia, no se les ocurrió mejor idea de hacernos pasar al frente como símbolo de los menesterosos rescatados de las garras de la miseria y del infierno. Los pecadores que por el poder de su Iglesia accedíamos al acto maravilloso de la conversión. Nos bautizaron con agua, nos empujaron para que nos revolquemos por el piso y nos obligaron a hablar en lenguas (vaya a saber que grandes verdades habremos aullado).
La cosa quedó así: por las noches salíamos desenfrenados a pecar el doble. De día la jugábamos de miembros fieles, así nos asegurábamos el sustento. No duró mucho, a los pocos días se dieron cuenta de que nuestro estado de gracias era fingido. Tuvimos que volver a empezar. Algo aprendimos. Ahora sabemos que cuando llegue el fin de los días, en el juicio, tendremos para mostrar el carnet con nuestra foto, demostrando que somos miembros de una Iglesia. Quizá nos reduzcan la condena.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)