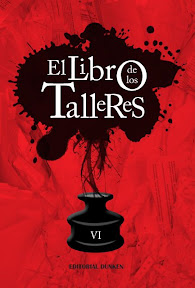Si tuviera una hija la llamaría Lola. O Jacinta. Hay que estar preparada, se puede ser madre en cualquier momento. Al menos tener listo el nombre y el ajuar. Si fuera varón le pondría Francisco y le compraría también la pelota.
Si vinieran, pararía y les haría espacio. No me importaría que no duerman de noche, yo tampoco lo hago. Seríamos la única familia resplandeciente en la oscuridad de la cuadra.
Le espantaría los mosquitos y los miedos a Francisquito. Como puede sobresaltarse así un niño tan inocente que solo recibe cuidados y ternura. Lola sería más pancha, con su carita de galleta marinera.
Tendría que exprimirles el churrasco porque el jugo tiene mucho hierro. Y limpiarle los emplastos de puré de calabaza. A ellos, al piso y a ese vestido que tan bien me quedaba. Y cambiarle los pañales, con el asco que me da. Pero hay que hacer cualquier cosa por los hijos. Y una madrugada confundiría mi cara y mis hábitos con los de ellos sin saber quien es quien.
La manga de mi piyamas llena de moco y un chupetín pegado a la planta de los pies. Los acunaría haciéndoles escuchar “The King of Limbs” de Radiohead y ellos con los ojos como el dos de oros. Que mala madre sería. Cómo les explicaría a los maestros que un nueve no alcanza cuando el trabajo lo hicimos para diez. Si ni se como evitar que se empapen con las cruces que llueven sobre la ciudad.
Yo aletargada ante la fiebre, las raspaduras de las rodillas, la vecina que pide a gritos que se callen, las golosinas que les pican los dientes, los circos decadentes, los domingos de torneos, el primer cigarrillo…
Eso si, los vendaría de pies a cabezas para que se vayan sanando las heridas. Las de los compañeros a la salida, las de ser distintos, las de las borracheras, las de los amores contrariados. Las de las celadas que les va a tender la oscuridad y yo sin poder hacer nada.
Y después las madrugadas. Ellos que no regresan. El ulular del viento transformado en indicio de sus pasos, de la puerta que se abre, pero no… Ya me van a oír, le voy a dar un coscorrón, o mejor los echo de la casa. Al fin llegarían y me volvería el alma al cuerpo. Me iría a acostar rapidito para que no se enteren de mis preocupaciones. Mañana será otro día.
Otro día, detrás de otros que pasarían veloces. Hasta que llegaría ese, el de la partida para no volver. De nuevo las hectáreas de casa como un mar desnudo sin panes debajo del brazo. A volver a empezar pero ya sin veinte ni treinta. Cansada antes del primer paso.
Mejor no. ¿Para que tener hijos? Si una nace sola y muere sola. Una siempre esta sola. Y eso no hay sangre de mi sangre que lo pueda evitar.
lunes, 29 de agosto de 2011
martes, 26 de julio de 2011
La verdad vs. La percepción
Wilfredo Bergés ingresó al vestuario con su caja de madera marrón. La caja era un prisma rectangular dividido en dos partes iguales. La apoyó en el banco que le fue asignado para cambiarse. Con una pequeña llavecita sacó el candado, luego destrabó el cerrojo metálico. La abrió de par en par y corrió dos cortinitas. Como en un teatro de títeres emergió en uno de los lados una pequeña estatuilla de la virgen de Guadalupe. En el otro compartimento había unas flores de plástico bastante similares a las reales y unas estampitas adheridas con chinches a las paredes de la caja. Wilfredo se arrodilló, encendió una pequeña vela, llenó una copita con ginebra y le pidió a la madrecita que le permita tener visión clara y no cometer errores. Recitó un ave maría entre dientes, besó a la virgen, apuró el alcohol de un trago y cerró la caja. Con parcimonia y en estado de gracia se puso el uniforme negro.
Subió las escaleras al trotecito. Al salir al campo lo azotó un griterío que no era para él. Para él sólo las ofensas y el mal trato.
El césped estaba muy tupido y cortado a una altura pareja de cinco centímetros. Lo habían regado hacía media hora. Notó que sus botines se adherían muy bien al campo de juego. Revisó las redes y los travesaños. Movió con sus manos el alambre perimetral y lo notó tenso y seguro. Había pocas posibilidades de que los fanáticos invadan la cancha.
Los jugadores de ambos equipos comenzaron a hacer precalentamiento. Wilfredo les indicó a varios que se suban las medias y que se metan las camisetas dentro del pantalón. Les mostró su autoridad y les recordó que él no permitiría ningún acto de indisciplina. Todos sabían que lo que él cobrara era inapelable.
Corrió hacia delante, luego hacia atrás, levantó los brazos desplazándose lateralmente. Vio a una paloma picoteando semillas sin germinar. Wilfredo no toleraba elementos ajenos a la faena, la espantó con un pitido. La paloma voló hacia plazas más amables.
Wilfredo llamó a los capitanes, revoleó la moneda y dio inicio a la contienda.
Los jugadores se encerraban en el medio campo raspándose mutuamente. Wilfredo Estaba feliz con su protagonismo, no perdonó ninguna infracción. El espectáculo era poco vistoso y trabado. Ninguno llegaba con peligro al arco contrario. El diez de los visitantes se movió veloz en el área enemiga. Zigzagueó con la gracia de los capeos de un torero habilidoso. El zaguero central sólo atinó a pegarle en las canillas. Último recurso, penal y expulsión.
De repente el tiempo se detuvo. Se encapotó el firmamento. Una resolana larga se filtró entre las nubes. Apareció la virgen con el cura Lorenzo y un séquito de ángeles.
- Wilfredo, no fue penal.
- Virgen santísima, ¿estoy en el cielo? ¿acaso me morí? Exclamó llorando Wilfredo.
- No tengas miedo que vine a ayudarte, me lo pidió el padrecito. Volvé para atrás la jugada y no cobres, que no fue penal.
- Madrecita, yo la amo mas que a nadie en el mundo, pero no puedo faltar a la verdad. Fue un penal más grande que una casa.
- Wilfredo, los diablos de Avellaneda no le pueden ganar a los santos de Boedo, es una cuestión de equilibrio entre el bien y el mal.
- Pero madre es un partido de futbol… Un juego no afecta al bien y al mal
- Yo saqué a los pibes de la calle cuando hice el club. ¿Querés que se vuelvan delincuentes? Lo increpó el cura Lorenzo.
- Yo no falto a la verdad.
- La verdad no importa, lo importante es la percepción que se tiene de la realidad. Y yo percibo que es mejor que no sea penal. Afirmó la virgen.
- Terminemos con esto, fue penal y basta.
El cielo se volvió celeste, la virgen se puso un auricular en la oreja derecha y el cura Lorenzo el otro en la izquierda, tenían un solo par.
Se alejaron lentamente gritando a toda voz: Wilfredo hijo de….acompañando a la hinchada santa. Al final fue empate: 1 a 1.
Wilfredo se sintió mal, con su mística desbaratada. Se metió en el vestuario soportando las puteadas y esquivando los gargajos. Se bañó rápido, se vistió, tomó su caja de madera marrón y se fue. Enfiló directo hacia las márgenes del riachuelo. Erecto frente a las aguas nauseabundas decidió que por fin aceptaría continuar con el negocio de su padre. Una fábrica de encurtidos que siempre dio de comer a la familia. Con toda su fuerza tiró la caja al medio del río. Un policía ambiental que estaba cerca presenció el acto. Wilfredo estuvo demorado 48 horas por contaminar las aguas.
Subió las escaleras al trotecito. Al salir al campo lo azotó un griterío que no era para él. Para él sólo las ofensas y el mal trato.
El césped estaba muy tupido y cortado a una altura pareja de cinco centímetros. Lo habían regado hacía media hora. Notó que sus botines se adherían muy bien al campo de juego. Revisó las redes y los travesaños. Movió con sus manos el alambre perimetral y lo notó tenso y seguro. Había pocas posibilidades de que los fanáticos invadan la cancha.
Los jugadores de ambos equipos comenzaron a hacer precalentamiento. Wilfredo les indicó a varios que se suban las medias y que se metan las camisetas dentro del pantalón. Les mostró su autoridad y les recordó que él no permitiría ningún acto de indisciplina. Todos sabían que lo que él cobrara era inapelable.
Corrió hacia delante, luego hacia atrás, levantó los brazos desplazándose lateralmente. Vio a una paloma picoteando semillas sin germinar. Wilfredo no toleraba elementos ajenos a la faena, la espantó con un pitido. La paloma voló hacia plazas más amables.
Wilfredo llamó a los capitanes, revoleó la moneda y dio inicio a la contienda.
Los jugadores se encerraban en el medio campo raspándose mutuamente. Wilfredo Estaba feliz con su protagonismo, no perdonó ninguna infracción. El espectáculo era poco vistoso y trabado. Ninguno llegaba con peligro al arco contrario. El diez de los visitantes se movió veloz en el área enemiga. Zigzagueó con la gracia de los capeos de un torero habilidoso. El zaguero central sólo atinó a pegarle en las canillas. Último recurso, penal y expulsión.
De repente el tiempo se detuvo. Se encapotó el firmamento. Una resolana larga se filtró entre las nubes. Apareció la virgen con el cura Lorenzo y un séquito de ángeles.
- Wilfredo, no fue penal.
- Virgen santísima, ¿estoy en el cielo? ¿acaso me morí? Exclamó llorando Wilfredo.
- No tengas miedo que vine a ayudarte, me lo pidió el padrecito. Volvé para atrás la jugada y no cobres, que no fue penal.
- Madrecita, yo la amo mas que a nadie en el mundo, pero no puedo faltar a la verdad. Fue un penal más grande que una casa.
- Wilfredo, los diablos de Avellaneda no le pueden ganar a los santos de Boedo, es una cuestión de equilibrio entre el bien y el mal.
- Pero madre es un partido de futbol… Un juego no afecta al bien y al mal
- Yo saqué a los pibes de la calle cuando hice el club. ¿Querés que se vuelvan delincuentes? Lo increpó el cura Lorenzo.
- Yo no falto a la verdad.
- La verdad no importa, lo importante es la percepción que se tiene de la realidad. Y yo percibo que es mejor que no sea penal. Afirmó la virgen.
- Terminemos con esto, fue penal y basta.
El cielo se volvió celeste, la virgen se puso un auricular en la oreja derecha y el cura Lorenzo el otro en la izquierda, tenían un solo par.
Se alejaron lentamente gritando a toda voz: Wilfredo hijo de….acompañando a la hinchada santa. Al final fue empate: 1 a 1.
Wilfredo se sintió mal, con su mística desbaratada. Se metió en el vestuario soportando las puteadas y esquivando los gargajos. Se bañó rápido, se vistió, tomó su caja de madera marrón y se fue. Enfiló directo hacia las márgenes del riachuelo. Erecto frente a las aguas nauseabundas decidió que por fin aceptaría continuar con el negocio de su padre. Una fábrica de encurtidos que siempre dio de comer a la familia. Con toda su fuerza tiró la caja al medio del río. Un policía ambiental que estaba cerca presenció el acto. Wilfredo estuvo demorado 48 horas por contaminar las aguas.
lunes, 18 de julio de 2011
Perros sarnosos
Vagábamos por los callejones, muertos de hambre y en celo. Nos atacaron y no supimos defendernos. Era el primer jueves de octubre, fuimos heridos y hospitalizados.
Éramos seis. Roque con sus ruedas de triciclo en lugar de patas traseras esquivando las piedras para no descarrilar. Pocho con una pantalla de velador en la cabeza. La pantalla le incomunicaba el hocico con el mundo exterior. Había que ayudarlo a comer. Pitu y Roro avergonzados con sus suéter rosa y sus pañales. Se los ponían las dueñas por el frío y para que no orinen los árboles (decían). Ellos hacían todo tipo de contorsiones para sacárselos, sin éxito. A causa de esas malas costumbres tenían problemas en el bocho.
Por suerte también estaba el negro, un verdadero perro de zanja. Una vez vino corriendo a todo galope con algo entre los dientes. Las mandíbulas no le alcanzaban para sujetarlo. Cuando llegó nos dimos cuenta de que era un pan dulce sin abrir. Nunca venía con las manos vacías. Seguro se lo había robado a alguna argoyuda. Distraído lo atropelló un auto, pero no murió. Eso si, perdió velocidad y no pudo robar mas pan dulce. Nosotros lamentamos mucho no gozar más con sus proezas, las que tanto nos alegraban.
Saúl era diabético y siempre se quejaba de no poder comer cosas dulces. Una vez la dueña, para darle gusto, le compró un dulce de membrillo sin azúcar. Era asqueroso. Saúl tenía tres patas, había perdido una por la enfermedad. Las desgracias lo fueron transformando en un refunfuñón. Cuando le dieron el dulce de membrillo sin azúcar, lo olfateó, miró a la dueña quien esperaba un gesto de agradecimiento, se sentó sobre la cola que le servía de anclaje por la falta de la pata y le dijo:
- Seré pulgoso y siempre tengo hambre, pero esta mierda es incomible –
La dejó tirada en el sueldo como un sorete aplastado y se fue. Desde ese día le dejan comer cualquier cosa. Si no te mata la diabetes, te agarran los rabiosos, de algo hay que morir.
Las enfermeras nos acariciaban y nos daban pichicatas. Una de cal y una de arena.
Nos acomodaron en un pasillo cerca de la sala de guardia. Todos sacamos las heridas, las pusimos sobre las camillas y comenzamos a lamerlas. Hacíamos extraños sonidos con diversas melodías, algunas tristes y otras más juguetonas. Se armaron improvisados duetos, algún que otro canon y un par de solos.
Quedamos maltrechos y sin ninguna posibilidad de agradarle a nadie. Nuestros dueños no vinieron a buscarnos. Cuando nos dieron el alta nos instalamos en el jardín de una casa. Al instante vinieron los dueños a rajarnos. Pero pusimos nuestras caritas desvalidas y los convencimos de quedarnos una noche. Después los tipos nos trajeron restos de comida. No sabíamos bien a qué venía tanta amabilidad. Al día siguiente, lo mismo.
Por la casa circulaba mucha gente con caras piadosas. Luego de un par de días nos dimos cuenta de que estábamos en el jardín de una Iglesia.
Una noche nos obligaron a ir a una reunión. Tuvimos que ir por la comida. Oficiaron una ceremonia estereofónica en la que no faltaron gritos de aleluya, gente revolcándose por el suelo y hablando en lenguas. A nosotros nos parecía haber ingresado a un mundo irreal y grotesco. Como plato fuerte de la ceremonia, no se les ocurrió mejor idea de hacernos pasar al frente como símbolo de los menesterosos rescatados de las garras de la miseria y del infierno. Los pecadores que por el poder de su Iglesia accedíamos al acto maravilloso de la conversión. Nos bautizaron con agua, nos empujaron para que nos revolquemos por el piso y nos obligaron a hablar en lenguas (vaya a saber que grandes verdades habremos aullado).
La cosa quedó así: por las noches salíamos desenfrenados a pecar el doble. De día la jugábamos de miembros fieles, así nos asegurábamos el sustento. No duró mucho, a los pocos días se dieron cuenta de que nuestro estado de gracias era fingido. Tuvimos que volver a empezar. Algo aprendimos. Ahora sabemos que cuando llegue el fin de los días, en el juicio, tendremos para mostrar el carnet con nuestra foto, demostrando que somos miembros de una Iglesia. Quizá nos reduzcan la condena.
Éramos seis. Roque con sus ruedas de triciclo en lugar de patas traseras esquivando las piedras para no descarrilar. Pocho con una pantalla de velador en la cabeza. La pantalla le incomunicaba el hocico con el mundo exterior. Había que ayudarlo a comer. Pitu y Roro avergonzados con sus suéter rosa y sus pañales. Se los ponían las dueñas por el frío y para que no orinen los árboles (decían). Ellos hacían todo tipo de contorsiones para sacárselos, sin éxito. A causa de esas malas costumbres tenían problemas en el bocho.
Por suerte también estaba el negro, un verdadero perro de zanja. Una vez vino corriendo a todo galope con algo entre los dientes. Las mandíbulas no le alcanzaban para sujetarlo. Cuando llegó nos dimos cuenta de que era un pan dulce sin abrir. Nunca venía con las manos vacías. Seguro se lo había robado a alguna argoyuda. Distraído lo atropelló un auto, pero no murió. Eso si, perdió velocidad y no pudo robar mas pan dulce. Nosotros lamentamos mucho no gozar más con sus proezas, las que tanto nos alegraban.
Saúl era diabético y siempre se quejaba de no poder comer cosas dulces. Una vez la dueña, para darle gusto, le compró un dulce de membrillo sin azúcar. Era asqueroso. Saúl tenía tres patas, había perdido una por la enfermedad. Las desgracias lo fueron transformando en un refunfuñón. Cuando le dieron el dulce de membrillo sin azúcar, lo olfateó, miró a la dueña quien esperaba un gesto de agradecimiento, se sentó sobre la cola que le servía de anclaje por la falta de la pata y le dijo:
- Seré pulgoso y siempre tengo hambre, pero esta mierda es incomible –
La dejó tirada en el sueldo como un sorete aplastado y se fue. Desde ese día le dejan comer cualquier cosa. Si no te mata la diabetes, te agarran los rabiosos, de algo hay que morir.
Las enfermeras nos acariciaban y nos daban pichicatas. Una de cal y una de arena.
Nos acomodaron en un pasillo cerca de la sala de guardia. Todos sacamos las heridas, las pusimos sobre las camillas y comenzamos a lamerlas. Hacíamos extraños sonidos con diversas melodías, algunas tristes y otras más juguetonas. Se armaron improvisados duetos, algún que otro canon y un par de solos.
Quedamos maltrechos y sin ninguna posibilidad de agradarle a nadie. Nuestros dueños no vinieron a buscarnos. Cuando nos dieron el alta nos instalamos en el jardín de una casa. Al instante vinieron los dueños a rajarnos. Pero pusimos nuestras caritas desvalidas y los convencimos de quedarnos una noche. Después los tipos nos trajeron restos de comida. No sabíamos bien a qué venía tanta amabilidad. Al día siguiente, lo mismo.
Por la casa circulaba mucha gente con caras piadosas. Luego de un par de días nos dimos cuenta de que estábamos en el jardín de una Iglesia.
Una noche nos obligaron a ir a una reunión. Tuvimos que ir por la comida. Oficiaron una ceremonia estereofónica en la que no faltaron gritos de aleluya, gente revolcándose por el suelo y hablando en lenguas. A nosotros nos parecía haber ingresado a un mundo irreal y grotesco. Como plato fuerte de la ceremonia, no se les ocurrió mejor idea de hacernos pasar al frente como símbolo de los menesterosos rescatados de las garras de la miseria y del infierno. Los pecadores que por el poder de su Iglesia accedíamos al acto maravilloso de la conversión. Nos bautizaron con agua, nos empujaron para que nos revolquemos por el piso y nos obligaron a hablar en lenguas (vaya a saber que grandes verdades habremos aullado).
La cosa quedó así: por las noches salíamos desenfrenados a pecar el doble. De día la jugábamos de miembros fieles, así nos asegurábamos el sustento. No duró mucho, a los pocos días se dieron cuenta de que nuestro estado de gracias era fingido. Tuvimos que volver a empezar. Algo aprendimos. Ahora sabemos que cuando llegue el fin de los días, en el juicio, tendremos para mostrar el carnet con nuestra foto, demostrando que somos miembros de una Iglesia. Quizá nos reduzcan la condena.
miércoles, 15 de junio de 2011
El cadaver
Le faltaban dos meses para cumplir 18 años. Había llegado el momento de tomar una decisión. La idea lo perseguía desde hacía tiempo como un recuerdo mal parido, como una amenaza acechante, siempre dispuesta a atacar. Una vez consumado el hecho, planeó hacer desaparecer los restos en lugares distantes. Sentía cierta culpa o remordimiento pero no tanto como para impedirle pensar.
Dividió el cuerpo en cuatro partes más o menos iguales. Con los restos iría a La Plata el lunes, a Lujan el martes, a Pilar el miércoles y se dejó el atardecer del viernes para la Costanera.
El lunes fue al Parque Pereira Iraola cerca de la ciudad de La Plata. Estaba seguro de encontrar algún lugar desolado porque era día laborable. Hizo un pozo con la pala pequeña, la que usaba para hundir la sombrilla en la playa. A medida que lo iba enterrando recordaba los primeros gritos cuando salía de su casa para ir a la escuela. Con tanta violencia, llegaba al aula corriendo y con el corazón agitado. Igual que cuando la maestra lo llamaba para dar lección. O con las pruebas o con los mapas que no le salían. Mientras trabajaba prefirió dejar que su mente vagara hacia donde habitaban los colores del otoño: las rojizas hojas del liquidámbar, la panza esmeralda del palo borracho, el ocre del fresno. Terminó la faena alivianando.
A las patadas tenía que impedir que él ingrese a la Capilla donde tomó la primera comunión La lucha para que no entrara era salvaje. Tan salvaje como la culpa incomprensible por los pecados cometidos. Indignidades que debía desalojar de su corazón, de su vida y sobre todo de la casa de Dios. En todo esto pensó el martes a la vera del río Lujan. A esa altura ya se había deshecho de la mitad del cuerpo. Cuando terminó entró a la basílica sin la necesidad de mirar hacia la puerta. Ya no tendría que echarlo nunca más, ya no lo seguiría, ni él ni su permanente pena. Había hecho lo correcto.
Hubiera querido tener un departamento luminoso, bien ubicado, en Recoleta quizá. Hubiera querido disfrutar de la dignidad de los que viven bien, de los que triunfan. Pero, por él sus padres decidieron resignarse a vivir en casuchas del conurbano. Con patio grande, con el fondo lleno de porquerías, con latas, restos de comida, charcos de agua maloliente y mierda. Imposible de ordenar. Nunca le perdonó no poder invitar a sus amigos a jugar. No recordaba ninguno de sus cumpleaños con alegría, con mucha gente, en un lugar agradable, limpio y con mucha comida. Rodeado de los barrios privados de Pilar sintió que quizá por haberse liberado de él, podría elegir más libremente donde vivir. Soñó con una casa inundada de sol, rodeada de vecinos privilegiados. De esos que disfrutan de las pérgolas planeando sobre sus cabezas y de los elefantes de jade remando en el jardín. Paladeó en su imaginación los terrones de azúcar disolviéndose en las tazas de té de las cinco. Escuchó entre ensueños la música de las mandolinas. Vio a la chica que le gustaba bailando al compás de sus tetas que subían y bajaban.
En Pilar se deshizo del tercio del cuerpo.
El viernes al atardecer lo recibieron las nubes en forma de pompón, el sol ocultándose en el Río de la Plata, los espasmos del final, la espuma y las olas. Sacó de su mochila el último cuarto. Sintió una abominable paz. La tranquilidad de sábanas infinitas, de barcos desarmados y de columpios que se esfuman en el espacio. Había llegado hasta el fin. Un cuaderno con tapas de papel araña lloraba sus silencios de años de escuela, de decisiones no tomadas, de hablar con ladridos, de no tocar a otros, de acariciarlo sólo a él. Al arrojar el resto del cuerpo al río dejó escapar una lágrima y a su infancia. El cuerpo se hundió, pero la lágrima flotó a la deriva. Hasta un perro muerto merece ser llorado al partir.
Dividió el cuerpo en cuatro partes más o menos iguales. Con los restos iría a La Plata el lunes, a Lujan el martes, a Pilar el miércoles y se dejó el atardecer del viernes para la Costanera.
El lunes fue al Parque Pereira Iraola cerca de la ciudad de La Plata. Estaba seguro de encontrar algún lugar desolado porque era día laborable. Hizo un pozo con la pala pequeña, la que usaba para hundir la sombrilla en la playa. A medida que lo iba enterrando recordaba los primeros gritos cuando salía de su casa para ir a la escuela. Con tanta violencia, llegaba al aula corriendo y con el corazón agitado. Igual que cuando la maestra lo llamaba para dar lección. O con las pruebas o con los mapas que no le salían. Mientras trabajaba prefirió dejar que su mente vagara hacia donde habitaban los colores del otoño: las rojizas hojas del liquidámbar, la panza esmeralda del palo borracho, el ocre del fresno. Terminó la faena alivianando.
A las patadas tenía que impedir que él ingrese a la Capilla donde tomó la primera comunión La lucha para que no entrara era salvaje. Tan salvaje como la culpa incomprensible por los pecados cometidos. Indignidades que debía desalojar de su corazón, de su vida y sobre todo de la casa de Dios. En todo esto pensó el martes a la vera del río Lujan. A esa altura ya se había deshecho de la mitad del cuerpo. Cuando terminó entró a la basílica sin la necesidad de mirar hacia la puerta. Ya no tendría que echarlo nunca más, ya no lo seguiría, ni él ni su permanente pena. Había hecho lo correcto.
Hubiera querido tener un departamento luminoso, bien ubicado, en Recoleta quizá. Hubiera querido disfrutar de la dignidad de los que viven bien, de los que triunfan. Pero, por él sus padres decidieron resignarse a vivir en casuchas del conurbano. Con patio grande, con el fondo lleno de porquerías, con latas, restos de comida, charcos de agua maloliente y mierda. Imposible de ordenar. Nunca le perdonó no poder invitar a sus amigos a jugar. No recordaba ninguno de sus cumpleaños con alegría, con mucha gente, en un lugar agradable, limpio y con mucha comida. Rodeado de los barrios privados de Pilar sintió que quizá por haberse liberado de él, podría elegir más libremente donde vivir. Soñó con una casa inundada de sol, rodeada de vecinos privilegiados. De esos que disfrutan de las pérgolas planeando sobre sus cabezas y de los elefantes de jade remando en el jardín. Paladeó en su imaginación los terrones de azúcar disolviéndose en las tazas de té de las cinco. Escuchó entre ensueños la música de las mandolinas. Vio a la chica que le gustaba bailando al compás de sus tetas que subían y bajaban.
En Pilar se deshizo del tercio del cuerpo.
El viernes al atardecer lo recibieron las nubes en forma de pompón, el sol ocultándose en el Río de la Plata, los espasmos del final, la espuma y las olas. Sacó de su mochila el último cuarto. Sintió una abominable paz. La tranquilidad de sábanas infinitas, de barcos desarmados y de columpios que se esfuman en el espacio. Había llegado hasta el fin. Un cuaderno con tapas de papel araña lloraba sus silencios de años de escuela, de decisiones no tomadas, de hablar con ladridos, de no tocar a otros, de acariciarlo sólo a él. Al arrojar el resto del cuerpo al río dejó escapar una lágrima y a su infancia. El cuerpo se hundió, pero la lágrima flotó a la deriva. Hasta un perro muerto merece ser llorado al partir.
sábado, 7 de mayo de 2011
Buenas Noticias
Los peces se ahogaron dentro de sus ojos. Los colores del río le inundaron el corazón. Tenía ganas de divertirse. Se sentó en la silla de princesa, la del respaldo alto. Le sirvió te a un gordinflón sin cabeza, al negrito con la cesta de frutas en la espalda y al atlético hombre-rayo. Ninguno le agradeció, ni sonrió. Ni siquiera probaron el te. Se sacó las perlas y las escondió en la tetera. La de la mandarina sobre la loza violeta. Como siempre no habría fiesta.
Las caras de los niños, como un remolino, giraron alrededor de su cabeza. Hubiera querido desatornillársela y abandonarla sobre la mesa. Con una mueca imitó la sonrisa estática de sus comensales ausentes de vida. Onduló su cuerpo índigo y se impulsó con sus manos palmeadas hacia la superficie. Sus orejas puntiagudas se crisparon con las risotadas que venían de la superficie.
Se los imaginó escondidos detrás de los árboles intentando no ser descubiertos, Creyó entender sus travesuras y sus fábulas inventadas. Le hubiera gustado asomarse y besar sus pequeños pies mojados por las ondas del río. Pero se resignó a saborear en su lengua un dejo de almíbar hirviendo, a mordisquear la piel de sus labios, a embelesarse con las llagas que le latían de ansiedad.
Alzó la vista. Del otro lado, en la superficie vio las moscas atrapadas en los árboles. Vislumbró un mundo que no era el suyo. Un mundo de muerte y de hambre. De sed desgarrando las entrañas ultravioletas. Vio el manto del otoño como un terciopelo amarillo transpirando sangre. Todo tan extraño y lejano, tan atrayente. Allí ella siempre sería la extraña, la rechazada. ¿Cómo lo soportaban ellos? Ellos tan sanos, tan bellos con sus caras sonrosadas y las panzas llenas de arlequines. Escuchó las carcajadas reverberando en el agua. Era la felicidad. Tenía que ser “la felicidad”.
Sumergida entre reflejos de cielo sin luna, de pies izquierdos, de rayos iluminando las teclas que nunca sonarían, de ondinas sin juegos, decidió llamarlos con su canto. Les prometió caer extenuados de la risa sin saber si podría cumplir. Les prometió casitas de te donde ella sería la mama y que ellos la inviten a sus juegos. Quería entregarles el alma, los dados, las muñecas. Ellos podrían ser otros: valientes sin tregua prestidigitadores, marineros de ultramar, salvadores de mundos,
Flameó sus aletas entre los juncos que se abanican en un tenue vaivén. Inscribió un signo azul y cantó. Cantó para hechizarlos. Como un coro de llantos. De llantos cromáticos. Un canon de aullidos, de fieras a punto de devorar. Un llanto lento, de obertura, con cambios de escala, de ensueño.
Y su canto produjo una corriente que retumbó del otro lado, en la orilla. Los niños la miraron asombrados y perdieron la voluntad. Ella los hundió en el fondo. Les propuso jugar a los indios, ser sus rehenes. Los ató a las piedras con sogas hechas de cortaderas. Ahora debería venir la caballería a rescatarlos. Esperó y esperó pero los niños ya no reían. Se hundieron en el silencio de un abismo acuático.
A Ezequiel lo sentó al lado del gordinflón, eran parecidos. Mas adelante, quizá Martita se case con el hombre-rayo. A pesar de la insistencia nadie quiso probar las frutas del negrito. Se sacó las perlas y las escondió en la tetera. La de la mandarina sobre la loza violeta. Como siempre no habría fiesta.
Las caras de los niños, como un remolino, giraron alrededor de su cabeza. Hubiera querido desatornillársela y abandonarla sobre la mesa. Con una mueca imitó la sonrisa estática de sus comensales ausentes de vida. Onduló su cuerpo índigo y se impulsó con sus manos palmeadas hacia la superficie. Sus orejas puntiagudas se crisparon con las risotadas que venían de la superficie.
Se los imaginó escondidos detrás de los árboles intentando no ser descubiertos, Creyó entender sus travesuras y sus fábulas inventadas. Le hubiera gustado asomarse y besar sus pequeños pies mojados por las ondas del río. Pero se resignó a saborear en su lengua un dejo de almíbar hirviendo, a mordisquear la piel de sus labios, a embelesarse con las llagas que le latían de ansiedad.
Alzó la vista. Del otro lado, en la superficie vio las moscas atrapadas en los árboles. Vislumbró un mundo que no era el suyo. Un mundo de muerte y de hambre. De sed desgarrando las entrañas ultravioletas. Vio el manto del otoño como un terciopelo amarillo transpirando sangre. Todo tan extraño y lejano, tan atrayente. Allí ella siempre sería la extraña, la rechazada. ¿Cómo lo soportaban ellos? Ellos tan sanos, tan bellos con sus caras sonrosadas y las panzas llenas de arlequines. Escuchó las carcajadas reverberando en el agua. Era la felicidad. Tenía que ser “la felicidad”.
Sumergida entre reflejos de cielo sin luna, de pies izquierdos, de rayos iluminando las teclas que nunca sonarían, de ondinas sin juegos, decidió llamarlos con su canto. Les prometió caer extenuados de la risa sin saber si podría cumplir. Les prometió casitas de te donde ella sería la mama y que ellos la inviten a sus juegos. Quería entregarles el alma, los dados, las muñecas. Ellos podrían ser otros: valientes sin tregua prestidigitadores, marineros de ultramar, salvadores de mundos,
Flameó sus aletas entre los juncos que se abanican en un tenue vaivén. Inscribió un signo azul y cantó. Cantó para hechizarlos. Como un coro de llantos. De llantos cromáticos. Un canon de aullidos, de fieras a punto de devorar. Un llanto lento, de obertura, con cambios de escala, de ensueño.
Y su canto produjo una corriente que retumbó del otro lado, en la orilla. Los niños la miraron asombrados y perdieron la voluntad. Ella los hundió en el fondo. Les propuso jugar a los indios, ser sus rehenes. Los ató a las piedras con sogas hechas de cortaderas. Ahora debería venir la caballería a rescatarlos. Esperó y esperó pero los niños ya no reían. Se hundieron en el silencio de un abismo acuático.
A Ezequiel lo sentó al lado del gordinflón, eran parecidos. Mas adelante, quizá Martita se case con el hombre-rayo. A pesar de la insistencia nadie quiso probar las frutas del negrito. Se sacó las perlas y las escondió en la tetera. La de la mandarina sobre la loza violeta. Como siempre no habría fiesta.
domingo, 1 de mayo de 2011
El pájaro Seco
El sábado de carnaval el señor A decidió darse la oportunidad de cambiar su máscara.
Ese sábado, como siempre, dio un alarido agudo. Así se despertaba cada mañana, era su forma de sentirse vivo. Se despegó lentamente de un colchón tirado en el piso sostenido por sus propios resortes salidos y oxidados. Apartó la masa amorfa de abrigos apolillados con que se cubría. Los gatos chocaron a toda velocidad con montones de basura.
El señor A jamás juntaba la mierda de los gatos. Los gatos tampoco juntaban la mierda del señor A. Habían perdido el olfato de tanto someterlo a la pestilencia. Los “buenos días” del señor A no tenían destinatarios. Se sentía siempre exasperado y enfermo, como un pájaro seco.
El señor A llegó a las puertas de Salvador despellejado pegajoso e insaciable; expulsado de todo, hasta del mismo infierno. Esa noche quiso mostrar lo que siempre ocultó. La naturaleza lo privó de toda gracia belleza y simpatía; pero la brisa cálida del carnaval nutrió sus poros con la posibilidad de ser otro.
El señor A tenía la capacidad de saber a quien acudir. Apenas vio a Salvador supo que podía tomar prestada un poco de su hospitalidad y de su alegría. O quizá toda.
Salvador tenía la costumbre de hacer volar a los pájaros sin alas: le dio algo de comer y lo alojó. Le propuso disfrutar de la ilusión del Carnaval, donde la identidad y los goces se entremezclan. Le propuso cambiar las máscaras y dejar que todo suceda. Le propuso enseñarle a volar.
El señor A sintió que había llegado al paraíso. Un paraíso que fue trasformando en propio a fuerza de imponerle su caos.
Al atardecer del domingo de carnaval Salvador abrió su arcón en la sala del frente. Sacó del arcón un montón de máscaras y pronunció un poema. Las máscaras celebraron, danzaron y jugaron.
Tanta diversión era una molestia para el señor A, se refugió en el fondo con las tripas revueltas. Él y los gatos se sentían aislados y enceguecidos como bestias sitiadas. Se dio cuenta de que vaya donde vaya no podría desprenderse de sí mismo.
La noche del domingo de carnaval un insomnio colorado invadió al señor A. Fue entonces cuando cambió la cerradura del arcón por un gato negro y rabioso. Un gato que muerde y no se deja acariciar; lo llevó con unas tenazas y lo pegó con cemento.
El lunes de carnaval, Salvador quiso abrir nuevamente el arcón. El gato se tragó la llave e hirió la mano del pobre Salvador. Una máscara con forma de polizón se escurrió del arcón por una rendija casi inexistente. Leyó en vos alta incansables poemas, cantó alabanzas al Rey Momo y se desternilló de la risa, hasta que los gatos y el señor A desaparecieron o se escurrieron por una grieta. La máscara disolvió el cosmos personal caótico y mugriento que sujetaba al señor A de este lado de las cosas; entonces perdió la cordura, la que pendía de un hilo delgado. Dicen que lo han visto despellejado pegajoso e insaciable buscando a otro que lo ampare. No se supo bien porque como todos sabemos las máscaras no hablan nuestra lengua.
Salvador cambió al gato negro por una contraseña tarareada y con rima.
La última noche de carnaval, Salvador se puso todas las máscaras en su único rostro. Le quedaron muy bien. Tan bien como un pan tibio, como una caricia, como la más elocuente verdad.
Ese sábado, como siempre, dio un alarido agudo. Así se despertaba cada mañana, era su forma de sentirse vivo. Se despegó lentamente de un colchón tirado en el piso sostenido por sus propios resortes salidos y oxidados. Apartó la masa amorfa de abrigos apolillados con que se cubría. Los gatos chocaron a toda velocidad con montones de basura.
El señor A jamás juntaba la mierda de los gatos. Los gatos tampoco juntaban la mierda del señor A. Habían perdido el olfato de tanto someterlo a la pestilencia. Los “buenos días” del señor A no tenían destinatarios. Se sentía siempre exasperado y enfermo, como un pájaro seco.
El señor A llegó a las puertas de Salvador despellejado pegajoso e insaciable; expulsado de todo, hasta del mismo infierno. Esa noche quiso mostrar lo que siempre ocultó. La naturaleza lo privó de toda gracia belleza y simpatía; pero la brisa cálida del carnaval nutrió sus poros con la posibilidad de ser otro.
El señor A tenía la capacidad de saber a quien acudir. Apenas vio a Salvador supo que podía tomar prestada un poco de su hospitalidad y de su alegría. O quizá toda.
Salvador tenía la costumbre de hacer volar a los pájaros sin alas: le dio algo de comer y lo alojó. Le propuso disfrutar de la ilusión del Carnaval, donde la identidad y los goces se entremezclan. Le propuso cambiar las máscaras y dejar que todo suceda. Le propuso enseñarle a volar.
El señor A sintió que había llegado al paraíso. Un paraíso que fue trasformando en propio a fuerza de imponerle su caos.
Al atardecer del domingo de carnaval Salvador abrió su arcón en la sala del frente. Sacó del arcón un montón de máscaras y pronunció un poema. Las máscaras celebraron, danzaron y jugaron.
Tanta diversión era una molestia para el señor A, se refugió en el fondo con las tripas revueltas. Él y los gatos se sentían aislados y enceguecidos como bestias sitiadas. Se dio cuenta de que vaya donde vaya no podría desprenderse de sí mismo.
La noche del domingo de carnaval un insomnio colorado invadió al señor A. Fue entonces cuando cambió la cerradura del arcón por un gato negro y rabioso. Un gato que muerde y no se deja acariciar; lo llevó con unas tenazas y lo pegó con cemento.
El lunes de carnaval, Salvador quiso abrir nuevamente el arcón. El gato se tragó la llave e hirió la mano del pobre Salvador. Una máscara con forma de polizón se escurrió del arcón por una rendija casi inexistente. Leyó en vos alta incansables poemas, cantó alabanzas al Rey Momo y se desternilló de la risa, hasta que los gatos y el señor A desaparecieron o se escurrieron por una grieta. La máscara disolvió el cosmos personal caótico y mugriento que sujetaba al señor A de este lado de las cosas; entonces perdió la cordura, la que pendía de un hilo delgado. Dicen que lo han visto despellejado pegajoso e insaciable buscando a otro que lo ampare. No se supo bien porque como todos sabemos las máscaras no hablan nuestra lengua.
Salvador cambió al gato negro por una contraseña tarareada y con rima.
La última noche de carnaval, Salvador se puso todas las máscaras en su único rostro. Le quedaron muy bien. Tan bien como un pan tibio, como una caricia, como la más elocuente verdad.
miércoles, 3 de noviembre de 2010
El poder de la visión

El obispo rasgaba con uñas pulcras su enorme abdomen de avaricia. El obispo peregrinaba lentamente las veredas que rodeaban los muros de la catedral. Se esforzaba en recorrer su base rectangular como muestra de su inquebrantable fe. Y vaya esfuerzo; casi siempre terminaba el recorrido resollando frente a la enorme puerta de madera. Se demoraba varios minutos en abrirla. Era débil, sus brazos raquíticos no estaban acostumbrados a moverse. Sus manos no salían de los bolsillos, no sabían dar, sólo resguardar sus posesiones. Lo que no se usa se atrofia.
Dentro de la basílica en forma de cruz la calva cabeza del obispo recibía la luz invisible que atravesaba los vitrales. Mientras subía cansinamente peldaño tras peldaño hacía la cúspide sus murmullos siseaban en la fina acústica de la catedral. Murmullos de sátiro, recitados como sortilegios para alejar sus pensamientos del deseo. Soñaba que su ascenso le permitiera encontrarla y aspirar al menos una leve bocanada de su aliento. O rozar su piel prometedora. Prometedora de reinos que sólo estaban en su imaginación ya que nunca se animó a cometer pecados de la carne.
La abadesa, cocía sus ungüentos en un claustro solapado. Mientras los cocía creía que su mano era guiada por alguien del mas allá. Sentía la angustiosa necesidad de aliviar el dolor ajeno. Pero muy a su pesar sus investigaciones con plantas curativas no estaban bien vistas. Al fin sólo era una mujer. Ocultaba sus oratorios y poesías debajo del lecho. Sus escritos tenían el poder de la visión. Muchas veces al releerlos no les encontraba significado. Abundaban en palabras desconocidas, inventadas. Sonaban a cantos de pájaros pronunciadas al estrellarse contra la bóveda celeste.
Esa mañana, la abadesa, ascendía hacia la ingravidez de la cúpula, que se aguzaba hacia el infinito. Buscaba tender un puente que funda el cielo con la tierra. Soñaba que su ascenso fuera una estaca clavada en el corazón de su señor.
El nazareno observaba en el vértice más agudo al que sólo acceden los pocos. Ya no permitiría que coman su carne ni beban su sangre. Transgredió la ley una vez y no lo volvería a repetir. Tenía claro el Ser superior debe devorar al inferior.
La abadesa se inclinó con el copón en sus manos para recoger algunas gotas de sangre de su señor. El obispo quiso sostenerla y ayudarla.
El dios entendió el gesto de ambos como una ofrenda. Y la aceptó gustoso. Fue incorporando al obispo y a la abadesa a su sustancia sin evaluar virtudes, castidad, vicios, caridad ni templanza. Al fin todos somos iguales ante sus benditos ojos.
Reforzada por el aporte, la cúspide de la catedral gótica se tornó más sutil y avanzó varios metros hacia lo incognoscible.
domingo, 24 de octubre de 2010
Caminos
Van de noche los arrieros. Oscuridad pintada de luna llena. Hay un camino dormido; hay otro desconocido. Llevan animales los arrieros. Escuchan al jilguero que anuncia el amanecer. Los caballos intentan dudosos una huella segura. El jilguero los monta y les pica el lomo. Les canta la esperanza de claridad.
Va amaneciendo la luna llena. El jilguero la arrastra por el camino oscurecido. Buscan la huella segura para los arrieros dormidos. Los animales montan al lomo de los caballos. Los arrieros toman el camino desconocido.
Van dormidos los caballos. Cantan anunciando que se han perdido. La luna pintada de noche deja su huella en el camino. Sin esperanza de claridad un canto oscuro. Un canto que anuncia: no hay huella segura y un solo abismo al final de los caminos.
.
Va amaneciendo la luna llena. El jilguero la arrastra por el camino oscurecido. Buscan la huella segura para los arrieros dormidos. Los animales montan al lomo de los caballos. Los arrieros toman el camino desconocido.
Van dormidos los caballos. Cantan anunciando que se han perdido. La luna pintada de noche deja su huella en el camino. Sin esperanza de claridad un canto oscuro. Un canto que anuncia: no hay huella segura y un solo abismo al final de los caminos.
.
martes, 21 de septiembre de 2010
Sumi é

Sumi é
Con los ojos vendados sólo ve pequeños pentágonos de luz sobre un fondo negro. Es posible que esté lloviznando. La ventanilla está un poco abierta. Se respira viento de río. Huele el agua del Paraná. Siempre sueña con agua. Soñó una vez de chico. Soñó de nuevo y fueron dos. Luego mas de diez.
Ellos hablan en voz baja. Le pegaron poco, no ofreció resistencia. Le irrita el zumbido del dial mal sintonizado y el sonido chino de un celular.
Le aliviaría tanto su perfume a jazmín y el lunar inexistente que sólo él conoce. Es mejor que ella no esté aquí, la hubiera pasado mal.
La bufanda de alpaca le aprieta los labios. No puede gritar. ¡Como le gustaría dejarlos sordos de un alarido¡ Con las manos atadas a la rodilla, se pellizca. Duele…aún está vivo. No parece que tenga buena suerte hoy, se lo anuncian los valles y las cúspides de los surcos de la palma apretada contra la pierna.
Pararon. Baja del auto a los empujones. Lo suben a una baranda. Lo sacude el viento. Su cabeza se asoma más rápido que el resto del cuerpo. La soga del cuello pesa. Lo empujan, cae doblado al medio. Superando los treinta metros el impacto contra el agua o contra la tierra es igual. Primero se hunde la piedra y lo salpica. El dolor del golpe contra la superficie pasa rápido; el frío también.
No hay ninguna posibilidad, pero hay otro dentro de él que se resiste, que lucha. El lo mira extrañado: no sabía que estuviera allí. Es poco lo que puede hacer. Terminan encallados en el fondo.
Los músculos se le aflojan con la misma placidez que cuando ella lo acariciaba. Quizá no la vuelva a ver. Quizá sus pulmones inundados no alberguen su aliento nunca más.
Las galaxias se reflejan en su traje oscuro como en un espejo, es cielo líquido.
Escucha el golpe de unos remos lejanos. Escucha la añoranza de la respiración, la evocación de las palabras que ya no podrá decirle. Escucha el recuerdo de su nombre inscripto en cada centímetro de piel. De esta piel que se arruga horadada por las aguas oscuras. Arrugas con su nombre gravado para siempre.
Ya no le molesta el barro rozando sus pupilas dilatadas ni la visión de un mundo en blanco y negro.
“Donde estemos juntos será nuestro hogar”, se juraron una vez. Si estuviera aquí, compartirían este hogar. Un hogar que desaparece tras el velo transparente de estampa japonesa sobre los juncos que se abanican. Un hogar que juega con el aleteo de las carnadas como pájaros que lo sobrevuelan en la lentitud del agua. Del agua que lo invade de a poco y no deja territorio sin conquistar.
Bebe el último trago con sabor a barro y la última gota de agua salada que brota de sus ojos. Su cuerpo se mece en un tenue vaivén Se le suelta el zapato izquierdo y se oculta entre las cortaderas. Mientras lo rosa el trabajoso reptar de los renacuajos dentro del lodo siente la palpitación dilatada de todo… De todo, a punto de detenerse.
Sueña con su aliento, con su respiración. Diez inhalaciones. Cinco suspiros. Tres ahogos. Uno. Ya no.
jueves, 9 de septiembre de 2010
Bienaventurado

Su padre había muerto. Él ya no estaba. Quizás él y su padre nunca estuvieron. Sacó cuarenta tazas y cuarenta platos. Puso sobre la mesa cada taza con su plato. Extendió el brazo derecho sosteniendo un plato y una taza. Separó el pulgar y el índice: la taza y el plato se hicieron trizas contra el suelo.
El velatorio fue a cajón cerrado. Los deudos estaban como ausentes, mudos de verdades. Llenaban de palabras lo inexplicable. Evocaban, como en un paso a nivel clausurado, sin ir más allá.
Descalzo en el living, estático para no cortarse, exhibía para sí las imágenes del funeral una y otra vez. Tiró el décimo plato y la décima taza esperando que sobrevivan. La loza destrozada mostró pedazos de flores, filigranas, frutas y asas.
En la sala mortuoria los niños escribieron en una pizarra. Palabras nunca dichas, escribieron. Un hombre mayor los sermoneó sin entender. Sin entender que los niños no saben de pecados. Algunos mocosos subieron las escaleras gateando de a peldaños. Besaron a sus madres, en el escalón siguiente besaron a sus esposas y en el descanso besaron a sus amantes.
Había pensado tantas veces el asesinato. Su padre, siempre tan sabio, se le adelantó. Tan sabio en su ataúd.
Con la última taza y el último plato suspendidos en el aire, supo que dedicaría el resto de su vida a resucitarlo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)