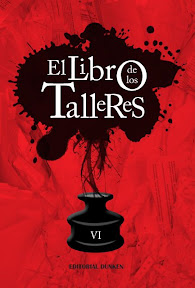Sumi é
Con los ojos vendados sólo ve pequeños pentágonos de luz sobre un fondo negro. Es posible que esté lloviznando. La ventanilla está un poco abierta. Se respira viento de río. Huele el agua del Paraná. Siempre sueña con agua. Soñó una vez de chico. Soñó de nuevo y fueron dos. Luego mas de diez.
Ellos hablan en voz baja. Le pegaron poco, no ofreció resistencia. Le irrita el zumbido del dial mal sintonizado y el sonido chino de un celular.
Le aliviaría tanto su perfume a jazmín y el lunar inexistente que sólo él conoce. Es mejor que ella no esté aquí, la hubiera pasado mal.
La bufanda de alpaca le aprieta los labios. No puede gritar. ¡Como le gustaría dejarlos sordos de un alarido¡ Con las manos atadas a la rodilla, se pellizca. Duele…aún está vivo. No parece que tenga buena suerte hoy, se lo anuncian los valles y las cúspides de los surcos de la palma apretada contra la pierna.
Pararon. Baja del auto a los empujones. Lo suben a una baranda. Lo sacude el viento. Su cabeza se asoma más rápido que el resto del cuerpo. La soga del cuello pesa. Lo empujan, cae doblado al medio. Superando los treinta metros el impacto contra el agua o contra la tierra es igual. Primero se hunde la piedra y lo salpica. El dolor del golpe contra la superficie pasa rápido; el frío también.
No hay ninguna posibilidad, pero hay otro dentro de él que se resiste, que lucha. El lo mira extrañado: no sabía que estuviera allí. Es poco lo que puede hacer. Terminan encallados en el fondo.
Los músculos se le aflojan con la misma placidez que cuando ella lo acariciaba. Quizá no la vuelva a ver. Quizá sus pulmones inundados no alberguen su aliento nunca más.
Las galaxias se reflejan en su traje oscuro como en un espejo, es cielo líquido.
Escucha el golpe de unos remos lejanos. Escucha la añoranza de la respiración, la evocación de las palabras que ya no podrá decirle. Escucha el recuerdo de su nombre inscripto en cada centímetro de piel. De esta piel que se arruga horadada por las aguas oscuras. Arrugas con su nombre gravado para siempre.
Ya no le molesta el barro rozando sus pupilas dilatadas ni la visión de un mundo en blanco y negro.
“Donde estemos juntos será nuestro hogar”, se juraron una vez. Si estuviera aquí, compartirían este hogar. Un hogar que desaparece tras el velo transparente de estampa japonesa sobre los juncos que se abanican. Un hogar que juega con el aleteo de las carnadas como pájaros que lo sobrevuelan en la lentitud del agua. Del agua que lo invade de a poco y no deja territorio sin conquistar.
Bebe el último trago con sabor a barro y la última gota de agua salada que brota de sus ojos. Su cuerpo se mece en un tenue vaivén Se le suelta el zapato izquierdo y se oculta entre las cortaderas. Mientras lo rosa el trabajoso reptar de los renacuajos dentro del lodo siente la palpitación dilatada de todo… De todo, a punto de detenerse.
Sueña con su aliento, con su respiración. Diez inhalaciones. Cinco suspiros. Tres ahogos. Uno. Ya no.